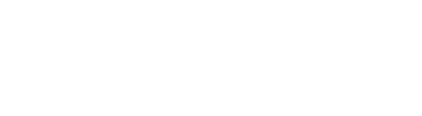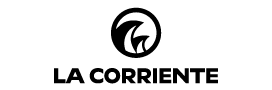“Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume”.
Quiero arrancar haciéndoles esta pregunta; si tuvieras que elegir entre ser el dueño de la casa o la mujer con mala fama en el pueblo, ¿con cuál de estas dos personas te identificarías?
¿Te gustaría ser como este gran hombre de buen estatus social, político y religioso, de quien todos desearían una invitación a algún evento en su increíble casa? ¿O preferirías ser como aquella mujer mancillada públicamente que, sin importarle la opinión ajena, se expuso a la vergüenza y logró experimentar el más profundo amor y la gracia arrolladora de Jesús?
Los invito a que nos detengamos un momento fuera de la puerta de la casa de Simón:
Era un hombre reconocido en el pueblo judío, maestro de la ley, fariseo con mucha carrera y trayectoria. Experiencia en la religión, le sobraba. A los 12 años, ya sabía el Pentateuco de memoria y a los 15 conocía todo el Antiguo Testamento. Así que si algo no le faltaba, era conocimiento de las Escrituras.
Este hombre rico había escuchado de Jesús; también lo había visto predicar y sanar enfermos. Observaba detalladamente cómo la gente iba tras Él por dondequiera que fuera. Tal era así, que miles de personas recorrían cientos de kilómetros por día para sentarse a oír sus enseñanzas. Creo que Simón, como maestro de la ley, tenía un poco de admiración y otro tanto de envidia por el nivel de influencia que Jesús manejaba.
Simón, el fariseo, se atrevió a invitarlo a la casa, pero no con el fin de quebrarse, sino como quien recibe a una persona de renombre para adjudicarse un trofeo más. Es que no era para menos, la persona con más influencia en ese momento estaba yendo a compartir un momento íntimo en su hogar.
Casi puedo ver la escena en mi mente: sus amigos entrando a la cena organizada, todo listo para que sea un gran evento. El centro de atracción sería Jesús y el prestigioso maestro de la ley. El plan estaba saliendo perfecto; al menos, eso pensaba el religioso Simón.
Los invitados fueron pasando uno a uno, hasta el mismo Jesús. Para el anfitrión, Cristo era uno más en la cena, y el texto menciona qué para el Señor no hubo honra ni distinción alguna. Nadie le ofreció agua para sus pies, ni besó sus manos, ni tampoco lo reconocieron como quien realmente era. Solo fue otro invitado más a la mesa.
Creo que para Simón era demasiado tener que humillarse, ya que era alguien que gozaba de cierto reconocimiento en la ciudad y tenía el respeto de sus colegas; por lo tanto, tener que lavar los pies de Jesús y besar sus manos era rebajarse ante todo el mundo.
Qué paradoja, ¿no? Haber leído tanto sobre Aquel que había de venir, tenerlo en su casa sentado a su mesa, comer juntos, cara a cara, y no poder verlo como el Mesías.
Momento bisagra:
La cena, que era una excusa para nuestro Señor, estaba por dar un vuelco rotundo. Ya no había espacio para nadie más, la lista estaba completa y no faltaba ningún invitado. Eso creían, al parecer, todos los que asistieron.
Particularmente, pienso que, para Jesús, todos estaban de más en esa noche tan especial.
Sin esperarlo, de un momento a otro, cuando todo parecía estar bajo absoluto control y en aparente tranquilidad, irrumpe en la velada esta mujer pecadora que no estaba invitada. Ella también había oído de Jesús y presenció sus milagros, al igual que el religioso Simón, pero no calificaba para recibir una invitación junto con gente tan importante.
La pecadora no gozaba de buena reputación en la ciudad y sabía que no podría ser aceptada por ninguno de los que estaban en la mesa. La vergüenza le inundaba el alma, pero ella también sabía que no estaba ahí por la cena, ni por Simón, ni por los invitados. El único banquete para la mujer de “mala fama” era estar a los pies de Jesús.
Algo había sucedido en su interior. Una palabra del Maestro traspasó lo más profundo de su ser, o tal vez fue la única vez que alguien la miró de manera pura, con amor y compasión, y no, según estaba acostumbrada aquella prostituta, solo como un objeto. Por eso creo que Jesús marcó la diferencia al verla como realmente era, una hija perdida del Padre celestial.
El centro de atención
Ahora, todo cambió; los ojos de los invitados no estaban más sobre Simón, ni tampoco sobre Jesús. Por un momento, toda la atención la había acaparado esta valiente mujer. Ya no importaba el banquete, los vestidos, la casa, ni el protagonismo del invitado más afamado del lugar. Ella se había convertido en el centro de las miradas. Sin darse cuenta, estaba siendo la protagonista de un hecho eterno.
Mientras se quebrantaba y humillaba, sin importarle la mirada ajena, todo el poder del cielo se posó sobre ella. Su corazón atrajo el favor de Dios. Este suceso quedó registrado para siempre: la mujer de mala reputación había derramado un perfume de altísimo valor (posiblemente comprado con ganancias mal habidas), entregándolo todo. En esta acción, estaba rindiendo su pasado, su presente y su futuro.
Ella fue la que realmente le sirvió al Maestro un gran banquete, mucho más costoso y más excelente que el de Simón esa noche. Invitó al Señor a su corazón, lavó los pies que el religioso no quiso lavar, besó las manos que nadie quiso besar y dio a nuestro Salvador, de manera pública, su merecida honra.
Un perfume caro, una vida menospreciada
Esta escena es muy poderosa; el ambiente que antes estaba lleno de olor a comida, ahora había sido opacado por el perfume que la mujer derramó. Literalmente, cambió la atmósfera del lugar; el aroma había invadido cada espacio de ese hogar. Una esencia cara de una vida menospreciada estaba siendo derramada ante el Rey del universo.
De repente, Jesús estaba lleno de ese olor fragante. El Maestro estaba siendo honrado en medio de personas que habían dejado pasar esa oportunidad. Qué gran valor tiene el darse todo, por completo, a Jesús. Sus ojos no se despegan de nosotros. Nuestra entrega y adoración atraen su mirar.
Esta enseñanza me hace reflexionar que podemos estar tan cerca del Maestro, sentados a la misma mesa, en la misma casa pero, a la vez, tan lejanos de Él.
¿Dónde estamos sentados?
Corremos el peligro de invitarlo a nuestras reuniones pero no disfrutarlo. Puede estar en nuestras casas y, sin embargo, no ser parte de ella. Tal vez, sea un invitado más pero no nuestro gran invitado, o quizás, sea con quien queramos que nos vean pero nunca termine siendo nuestro Señor. Incluso compartir nuestra mesa y nunca llegar a ser el Pan de vida que nos alimenta. El peligro está en que sea solo el centro de atracción y no el centro de nuestras vidas.
Si tan solo pudiéramos identificarnos con esa pecadora, que era lo más vil y despreciado de la ciudad, y viéramos cuanto Dios nos perdonó, entonces nuestras vidas caerían rendidas de manera absoluta y escandalosa ante Cristo. Si eso nos sucede, experimentaremos la gracia de Jesús de una manera en la que cambiará todo de nosotros, incluso los ambientes en los que nos encontramos.
Nuestra entrega y quebranto determinará el impacto de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos menos de nosotros y todo de Él.