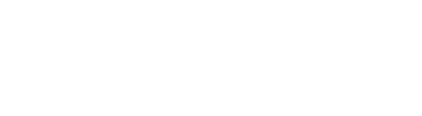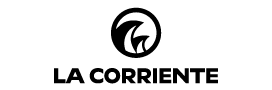Aquellos que hemos realizado cambios o modificaciones en nuestro cuerpo solemos justificar estas elecciones expresando descontento acerca de nuestra apariencia o buscando excusas para torcer el diseño original. Sentimos que estas malas decisiones van a colaborar en la tarea de sentirnos amados, plenos y aceptados por la sociedad. Compramos una ilusión pintada de seducción, determinación, independencia y libertad, aunque cargada también de enfermedades y con la dosis exacta de esclavitud física, psicológica, emocional y económica que permite mantener la lucrativa rueda del negocio mundial de la estética.
Si bien cada uno de nosotros tiene una historia diferente, a veces caminamos por la vida con la misma mochila cargada de miedos y temores que nos apartan del perfecto amor.
“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor” (1 Juan 4:18, RVR60).
Quizás en algún punto de nuestro pasado no recibimos el amor que necesitábamos o nos hemos sentido desvalorizados de alguna forma, lo que trajo consigo ciertos complejos. Nos han calificado y marcado con palabras negativas y mentirosas, llevándonos a pozos de inseguridades, que más tarde se convertirían en temores. Temor a no encajar, temor a ser rechazado, a ser avergonzado, a ser menospreciado, a ser comparado…
Comúnmente, en el ámbito familiar, solemos colocar adjetivos exagerados en el otro, a veces a modo de burla “inocente”, pero sin darnos cuenta de que estamos menospreciando el diseño de Dios y creando complejos en el otro. Expresiones como “¡qué nariz!”, “enano”, “flaco”, “gorda”, y otras quizás más despectivas, las cuales no deberían estar en nuestro vocabulario diario.
En mi época de adolescente, solíamos escuchar en la radio una canción muy popular que marcó una generación con burlas y menosprecios hacia la mujer que no cumplía con el estereotipo de esa década.
La letra decía algo así como:
“Mi amor entero es de mi novia (…) Sus piernas flacas se parecen (…) De ahí en adelante la voy a alimentar”.
En las estrofas despectivas de esta canción y de tantas otras, se percibía un marcado estándar de belleza presente en la sociedad de ese momento, que influía y corrompía la mente de los jóvenes de esas décadas. Sumado a esto, programas televisivos que mostraban un estereotipo de cuerpos poco reales. Tal vez nunca hubiéramos identificado ciertas características físicas en nosotros, hasta que alguien nos las hizo notar.
A medida que íbamos creciendo, quizás nos vimos influenciados y heridos por nuestros seres queridos, quienes involuntariamente nos marcaban con palabras. Esta cultura intrafamiliar inconscientemente nos desacredita y adoctrina de forma tal, que adoptamos ese lenguaje agresivo para toda la vida, a menos que decidamos corregirlo en algún punto. Es necesario romper con esta atmósfera de ataques verbales hacia el prójimo que luego podrían echar raíces y generar grandes conflictos de autoestima en un futuro.
Por todo esto, es importante trabajar en nuestra autoaceptación y amor propio, que no es más que el reconocimiento de las distintas facetas, cualidades y debilidades de uno mismo, sin estar en guerra con ninguna de ellas. Nuestro cuerpo debe ser el envase que refleje una autoestima sana, de bienestar y paz con Dios, quien nos moldeó a su imagen y semejanza.
Aquellas personas que han tomado la decisión de amarse y limpiar su templo deben ser conscientes de que esto es parte de un largo proceso de renuncias y toma de decisiones: la decisión de perdonarse a sí mismo y la de pedir perdón al Padre son las primeras dentro de esta importante lista
“El Señor te protegerá; de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre” (Salmos 121:7-8, NVI).
En mi experiencia, tras lidiar con problemas de salud vinculados con la cirugía plástica, necesitaba ser libre de toda culpa; mi ignorancia me había llevado a tomar malas decisiones, y aunque no fue fácil, era el momento de perdonar y dar vuelta la página.
Por otro lado, si bien le había rogado al Señor que me perdonase, aún me costaba comprender el motivo por el cual Él había permitido que yo cayera en manos médicas inexpertas. ¿Acaso en su Palabra no me asegura que Él protegerá de todo mal mi vida? Había leído cientos de veces ese salmo; sin embargo, seguía sin entender.
Pasaba el tiempo y ese sentimiento crecía; poco a poco, me di cuenta de que estaba culpando a Dios sin ver que eran mis decisiones las que me habían conducido a tantas tragedias.
“El Señor desechó a toda la descendencia de Israel. Los afligió y los entregó en mano de saqueadores, hasta echarlos de su presencia” (2 Reyes 17:20, RVA-2015).
Me fue revelado que era mi transgresión la que me había entregado a saqueadores, porque cada vez que desobedecemos sus mandamientos, preceptos y estatutos estamos expuestos a las consecuencias de estos actos.
El siguiente extracto de la Biblia abrió mis ojos acerca de este tema:
“También desecharon sus leyes y el pacto que él había hecho con sus padres, y sus amonestaciones con que los había amonestado. Fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Imitaban a las naciones que estaban a su alrededor, de las cuales el Señor les había mandado no actuar como ellas” (2 Reyes 17:15, RVA-2015)
La desobediencia a Dios te entrega en manos de estos “saqueadores” que atacan tu familia, tu economía, tu salud y tu tiempo pero sobre todo del propósito eterno de Dios. No obstante, a pesar de toda transgresión, es la gracia de Dios la que nos devuelve todo aquello que el pecado nos arrebató.