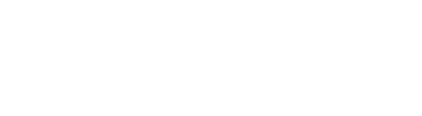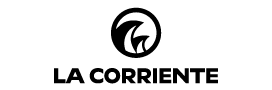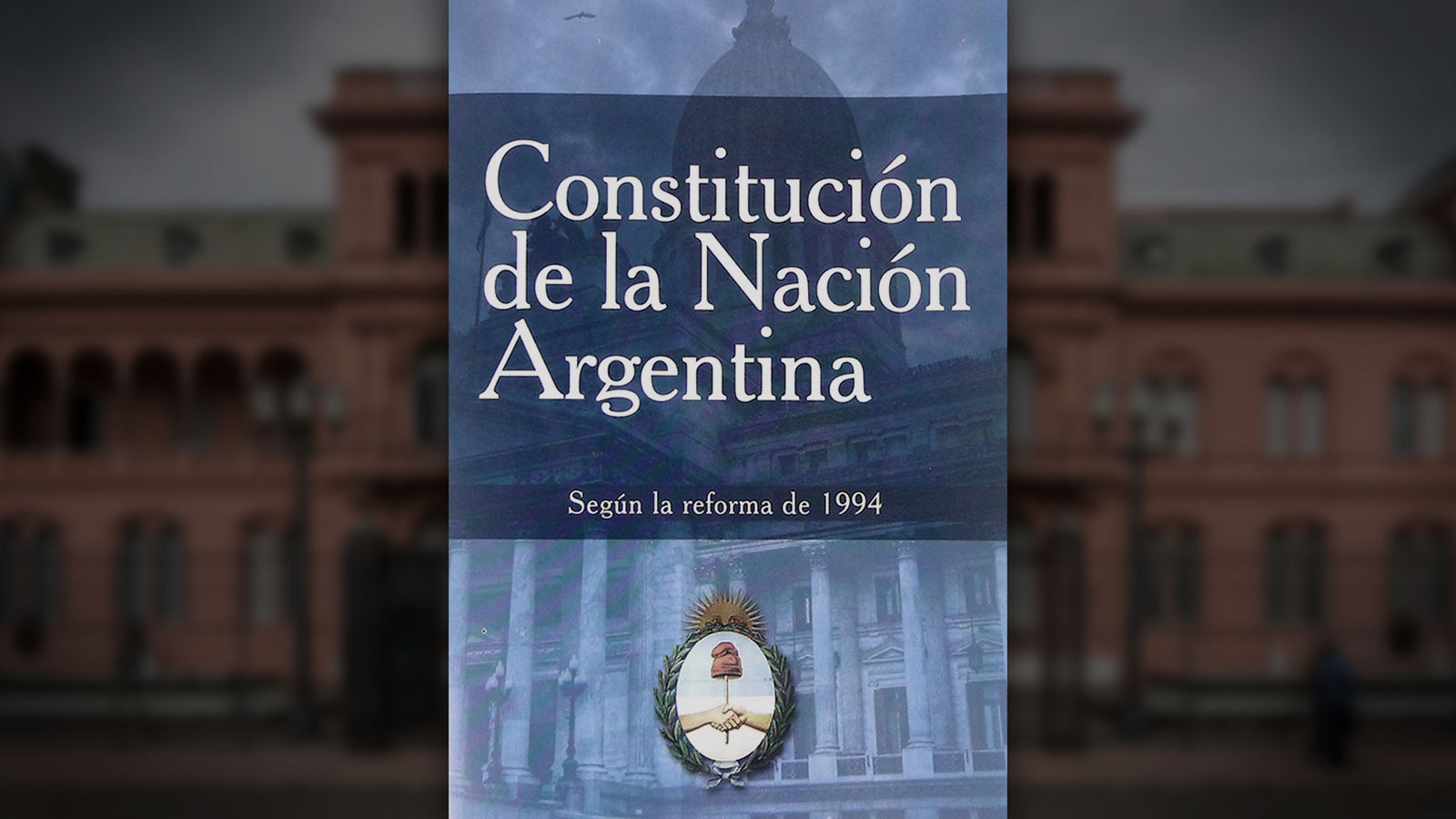En estos últimos tiempos se hizo popular la frase relativa a “sacar a Dios de la Constitución” que fuera pronunciada por una diputada nacional en torno al debate legislativo que se dio por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El sentido de esta nota no es entrar en dicho tema, por demás trillado, sino de acercar una reflexión acerca del lugar y la relación que existe entre “Dios”, la “Constitución” y nuestra libertad religiosa.
Claramente, cada uno de nosotros posee su propia relación con Dios. Esta cuestión, por demás exclusiva y privativa de los creyentes, ajena a toda intromisión externa, no se encuentra en discusión. Esto es, en una primera fase, lo que llamamos, “libertad religiosa”. Es decir, la posibilidad y la protección jurídica de poder expresar libremente nuestra fe, en la faz individual como en la colectiva o, simplemente, no expresar ninguna.
Ahora, ¿se agota solo en dicho concepto? Un estudio más profundo del tema nos lleva a avanzar en la idea de que la libertad religiosa implica el pleno ejercicio de esta, en igualdad de condiciones reales y efectivas, para todas las diversidades y expresiones de fe. Es decir, igualdad en el ejercicio práctico de la nuestra, igualdad en el ejercicio práctico de la ajena, e igualdad para el ejercicio de ninguna. Es necesario, para que esto sea posible, el posicionamiento neutral del Estado en la garantía de esta libertad.
A partir de la Reforma Protestante, los evangélicos hemos contribuido al desarrollo de todas las libertades pero, en especial, al desarrollo de la libertad de conciencia y de culto. Desde el siglo XVIII estas encontraron cabida en las constituciones del mundo, dejando atrás el inaceptable concepto de “tolerancia religiosa” para sustituirlo por los de libertad de conciencia, de culto y religiosa.
En nuestra Constitución Nacional del año 1853, esos derechos fueron reconocidos y garantizados en los artículos 14, 19 y 20. Sin embargo, el proceso de igualdad religiosa en el ejercicio de nuestra libertad se vio truncado por la aparición y preferencia del Estado en una de las religiones cristianas: la Iglesia católica apostólica y romana (Art. 2).
La exclusividad de su mantenimiento económico, junto con la consagración de preferencias jurídicas, sociales y/o políticas, aún vigentes, atentan contra la libertad religiosa de todos los habitantes del país. En el caso de los “no católicos”, el agravio a la libertad religiosa se manifiesta por las evidentes desigualdades y preferencias, y prueba de ello resulta, de por sí, la definición por exclusión de todas las creencias como “no católicos”.
En el caso de los “católicos” también se afecta su libertad religiosa por la intromisión del Estado en dicha entidad religiosa, con las eventuales implicancias que ello pueda tener. Es por esto, que el estado debe ser neutro¸ y una reforma constitucional resulta imprescindible.
El concepto de “Dios” en la Constitución no es un debate para nada novedoso, sino que la discusión se plasma desde los orígenes mismos de las constituciones modernas.
Ahora bien, la cuestión, a mi modo de ver, gira en torno al cambio en la legitimidad del poder público, que ahora radica en la soberanía popular y no en el designio divino del “monarca”. Este cambio impacta y modifica, o así debería hacerlo, en el lugar “divino” que pueda ocupar cualquier deidad en los textos constitucionales.
La imposición o supremacía religiosa conduce a un destino de exclusión y discriminación
En este sentido, los textos constitucionales modernos deben avanzar en la no introducción de cualquier tipo de fe o expresión religiosa, justamente, para cumplir cabalmente con la garantía y protección de la libertad de fe y conciencia, a todas y todos por igual. Lo contrario, revalidaría la desigualdad en la libertad de pensamiento, derecho humano reconocido por la misma Constitución Nacional, contradictoria en sí misma, y por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
En nuestro rol como creyentes en Cristo, debemos cuidar de no revalidar esta desigualdad, desoyendo nuestras propias convicciones y creencias de amor y respeto al prójimo. El camino de la imposición o supremacía religiosa, en este caso en la Constitución Nacional, solo conduce a un destino de exclusión y discriminación de aquellos y aquellas que no comparten dicho pensamiento.
Esto no es lo que creemos y profesamos como creyentes evangélicos. En este sentido, Jesús fue claro al respecto. Advierto que cuando se le presentó el conflicto en su rol político frente a Pilatos, Jesús dijo: “Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí” (Juan 18:36, DHH).
Lo mismo sucedió cuando fue tentado por los religiosos con referencia a los tributos. Expresó: “… denle al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22:21). Claramente Jesús anticipó la tajante división entre el Reino de los cielos y el reino de los hombres. Confundir ambos conceptos, puede llevarnos a complicaciones y desentendimientos a la hora de predicar nuestra fe cristiana, como a una limitada interpretación de la libertad religiosa de todas y todos, la cual alcanza, reitero, la libertad de no profesar ninguna creencia.
Avanzar en la conquista de normativas y textos constitucionales laicos, para nada ofende ni atenta contra nuestra fe cristiana.
Por el contrario, como dijo el apóstol Pablo: “… él nos ha capacitado para ser servidores de una nueva alianza, basada no en una ley, sino en la acción del Espíritu. La ley condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida” (2 Corintios 3:6, DHH).
Es decir, concentrarse en una ley condena a muerte, pero ser transformadores por su Espíritu, da vida. En resumen, resulta imprescindible sacar a Dios de la Constitución, a fin de lograr el pleno respeto por la libertad de conciencia y la libertad religiosa.