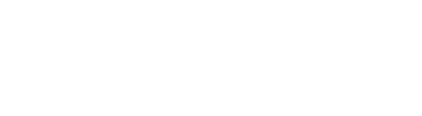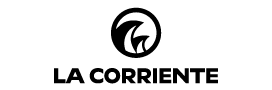La analogía es tan admirablemente sencilla que no requiere de elaboradas explicaciones para entender la esencia que comunica.
El apóstol Pablo la comparte en la primera carta a los Corintios, y echa mano de la imagen del cuerpo humano para explicar las dinámicas que posee la Iglesia. «Porque, así como el cuerpo es uno», escribe Pablo, «y tiene muchos miembros, pero, todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo» (1 Corintios 12.12-13). Y, luego de describir las diferentes funciones de las partes del cuerpo, el apóstol subraya una clara conclusión: «hay muchos miembros, pero un solo cuerpo» (1 Corintios 12.20).
Quisiera señalar –asumiendo el riesgo de pecar de inocente– una obviedad en esta analogía. Cuando un bebé nace, no recae sobre los médicos la tarea de tomar las diferentes piezas y armar el cuerpo. Ese bebé nace entero, con todos sus miembros ya unidos a un solo organismo, que es el cuerpo humano. Del mismo modo, Pablo señala, «por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo» (1 Corintios 12.13).
Nuestro idioma evangélico, sin embargo, no refleja de ningún modo esta obviedad. Hablamos de «cambiarnos de iglesia» cuando decidimos congregarnos en otro lugar. Cuando se realiza algún evento masivo le extendemos una invitación «a todas las iglesias de la ciudad». Cuando nos referimos, en una conversación, a personas que conocemos en común, podemos llegar a comentar que «ellos son de otra iglesia». En mis cuarenta años de experiencia pastoral he sido testigo, también, de innumerables proyectos que poseen, como objetivo, la meta de «unir a la iglesia».
La pregunta que se nos presenta, entonces, es la siguiente: ¿Cómo podemos trabajar para unir lo que ya está unido?
La verdad es que la unidad es un milagro que acompaña la creación de la iglesia, el estado original en que se la concibe. Cuando Cristo ora por ella, pidiendo que sea una «como Tú, oh Padre, estás en Mí y Yo en Ti, que también ellos estén en Nosotros, para que el mundo crea que Tú me enviaste» (Juan 17.20), no se refiere a que los miembros de la Trinidad trabajan para ser uno, sino que ya existen como uno. Su anhelo es, precisamente, que esa misma armonía y unidad se manifieste en la vida del cuerpo de Cristo, que es su iglesia.
Al mirar a la Iglesia, no obstante, no la vemos unida, sino irremediablemente fragmentada. Esto nos produce una profunda tristeza, porque revela una marcada contradicción con la imagen que provee el Nuevo Testamento. La fragmentación, sin embargo, no es el resultado de haber nacidos desunidos sino la consecuencia de la incurable tendencia hacia la división que es parte de nuestro ADN como seres humanos. No podemos producir la unidad, pero sí la podemos quebrar y esta es la razón por la que Pablo anima al pueblo de Dios a que «vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz» (Efesios 4.2-3 NBLA).
La falta de unidad, entonces, es el resultado directo de nuestras actitudes de desprecio y nuestra incapacidad para amar como Él ama. Y es en este detalle que encontramos el camino más seguro para resolver el desafío de ser una iglesia unida: el arrepentimiento.
«Vivir en unidad no es un llamado a gestionar un proceso para lograr lo que ya existe. Es, más bien, una invitación a derramar lágrimas en Su presencia al considerar los estragos que ha producido nuestra falta de capacidad para amar como Él ama».
Christopher Shaw
Nuestra vocación no es crear la unidad, sino recuperarla.
Pablo, en Filipenses 2.5-11, describe, de manera sublime, el camino que recorrió Jesús para preservar la unidad con su Padre. Cristo se despojó y se humilló a sí mismo. Es decir, buscó la forma de desterrar de su propio corazón las actitudes de soberbia y orgullo que dividen, ubicándose siempre en el lugar de quien sirve y honra a otro. El apóstol invita a que nos vistamos de la misma actitud cuando nos exhorta: «No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás» (2.3-4 PDT). Cuando logramos, por medio de la obra transformadora del Señor en nuestros corazones, vestirnos de esta actitud, nos encontraremos marchando firmemente hacia la recuperación de la unidad en la cual fuimos insertados cuando comenzamos a caminar con Cristo.