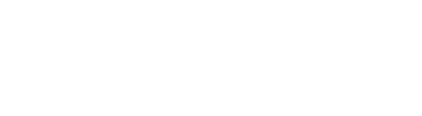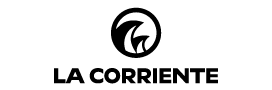Hace poquito me enteré de que mi abuela Corina era una gran artista. Yo la recuerdo “bien abuela”, leyéndome cuentos a los pies de mi cama, en pantuflas y bata, yéndome a buscar al jardín o llevándome a la placita de la vuelta. Era una mujer muy bella, de ojos celestes que impactaban y una sonrisa de revista.
Vivió con nosotros durante veintiún años, desde que mi abuelo falleció cuando yo era bebé; y durante la mitad de ese tiempo sufrió de demencia senil fruto de un ACV. Era normal para mí y mis hermanos ser confundidos con personajes de su pasado, escucharla creyéndose en una bella playa mientras tomaba mate en nuestro patio de Haedo. Pero lo que más me asustaba de pequeña era encontrarla fantasmagórica recorriendo la casa a mitad de la noche en su camisón blanco.
De mi abuela siempre supe que tenía un origen muy pobre, que toda su familia conoció a Cristo cuando era pequeña, que fue maestra de grado y escuelita dominical. También, que su vestido de casamiento era una réplica del que usó Mirtha Legrand en su boda y que fue una gran madre para sus tres hijos.
Nunca me hice demasiadas preguntas, pero asumí que se había sentido realizada. A fin de cuentas, trabajó, formó una familia, sirvió en la iglesia y tenía a Jesús en su vida… ¿Qué otra cosa podía aspirar una mujer de fe?
Por eso me sorprendió cuando, recientemente, mi madre envió al grupo de WhatsApp familiar la foto de un extraordinario dibujo realizado por mi abuela. Estaba hecho con plumín y tinta china, e ilustraba la contratapa de un antiguo libro. Desconocía esta faceta artística de la mujer con la que compartí el mismo techo por más de dos décadas y me preguntaba cómo podía ser que nunca hubiese sabido de su talento.
Cuenta la leyenda que Corina descubrió su pasión por el dibujo cuando era muy pequeña. Pasaba horas perfeccionando su técnica, su formación fue totalmente autodidacta y fantaseaba con asistir a la Escuela de Bellas Artes de La Plata.

Pero sus padres no creyeron que este fuese un ambiente adecuado para una jovencita creyente. Por más que ella suplicó por una oportunidad, determinaron que debería realizar el Magisterio Nacional y convertirse en maestra. Esta era una vocación mucho más noble y espiritual para una mujer, según sus prejuicios evangélicos.
El tiempo pasó y sus deseos se transformaron en resignación, aceptando sumisamente la vida que se le había dispuesto. La pasión se convirtió en un hobby para los tiempos libres, que no serían muchos para una madre de tres hijos. Que tenía, además, un trabajo de medio día y otro full time como ama de casa.
Estoy segura de que fue muy feliz. Pero también la imagino soñando despierta, bosquejando alguna creación en su libreta durante los recreos escolares o entre tareas domésticas. Y como ella, ¿cuántas otras mujeres igual? Tanta pasión, tanta capacidad, tantos dones divinos, tanto propósito abortado por antojo religioso.
No hay nada que no podamos hacer si el Creador es quien nos llama
Muchos años después, su nieta pasaría por un proceso parecido. Solo que ahora los prejuicios serían propios y no ajenos. Nadie se opondría a lo que yo decidiera hacer de mi vida, tenía apoyo absoluto de mi familia y de mi iglesia. Pero la mala interpretación de lo que significa ser una mujer virtuosa para Dios me jugaría una mala pasada.
Recuerdo terminar la secundaria y realizar una serie de test vocacionales en los que el resultado se repetía unánimemente: un perfil creativo con orientación a las artes audiovisuales. Siempre me había apasionado escribir historias y mi fanatismo por el cine y la tv era motivo de burlas en todo mi entorno. Pero jamás había considerado que eso podría significar una posible orientación profesional y, mucho menos, el propósito del Padre para mi vida.
El “ambiente de los medios” tenía mala reputación, un antro de mal, corrompido y promiscuo del que había que mantenerse lo más alejada posible. Al parecer, sin darme cuenta, mi lógica de pensamiento no era muy diferente a la de mis bisabuelos: ¿Qué tenía que hacer una hija de Dios, MUJER, en ese lugar?
Opté por una carrera social, algo mucho más acorde a lo que imaginaba que era mi lugar como cristiana abnegada. Gracias a Dios, su llamado persistió y luego de unos años, me animé a abrazarlo. Aunque debo admitir que aún estoy intentado quitarme la enorme mochila de mandatos que como creyente de cuna acarreo inconscientemente.
Mandatos que nada tienen que ver con mi Señor, aquel Jesús que rompió con todos los estereotipos de la época. Lo pienso honrando a una mujer como María de Betania por preferir aprender a sus pies que preocuparse por los quehaceres. Presentándose a María Magdalena antes que a nadie y encomendándole a ella la noticia de su resurrección. Revelándose por primera vez como el Mesías a una mujer samaritana con la que no tuvo problemas de mostrarse hablando a solas.
Mujer, no hay ambiente que no podamos redimir, no hay don que no podamos ejercer, no hay sueño que no podamos cumplir si el Creador es el que nos llama.
Espero el día en el que vuelva a ver a mi abuela, ya en la presencia de Dios. Quizás me pueda enseñar algún retrato que hizo del Señor, con ese hermoso don que nunca supe que tenía. Estoy segura de que Él jamás se lo impediría.