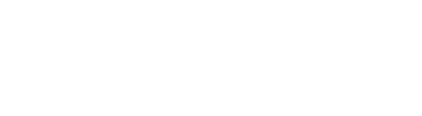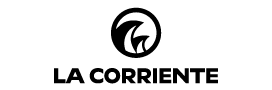Alguna vez yo mismo me hice esta pregunta, pero comprendí que hablar de Jesús no solo cambia vidas, familias, sino que lo cambia todo.
El lugar fue en otro tiempo una carnicería, todavía quedaban los antiguos azulejos que llevaban impreso el nombre apenas legible del local. Algunos guinches donde en otro tiempo se colgaban las reses lucían intactos. Ahora era nuestro templo.
A pocas cuadras de allí había un populoso parque. Los sábados a la tarde, antes del culto, íbamos con la iglesia a evangelizar. La verdad es que aquello no era mi experiencia favorita. La rutina era siempre la misma. De a poco llegábamos al lugar de encuentro, algún hermano que sabía tocar la guitarra y pudiera entonar valientemente, comenzaba a cantar.
Otros del grupo ya habían regado de “tratados” todos los rincones de la extensa plaza. Finalmente el pastor, megáfono en mano, comenzaba a predicar de manera sencilla acerca de Jesús. Aquel “bochornoso” ritual me abrumaba, en verdad, me avergonzaba.
Yo trataba de pasar desapercibido, de parecer uno más de los curiosos que se habían acercado a escuchar el mensaje. No sé si mi actuación lucía convincente, pero por lo menos me consolaba el hecho de no sentirme parte de los protagonistas. Las respuestas no siempre eran las mismas, pero aquel sábado un hombre muy ebrio se acercó al Señor. Yo no sabía si él lo hacía en serio o en su estado todo le venía bien.
Trajimos al borracho en caravana hasta llegar al templo y pronto comenzó la reunión. El pobre hombre no podía estar en pie, el lugar apenas ventilado potenciaba los olores que este señor llevaba encima. La reunión fue ruidosa como casi siempre y al finalizar llevaron a aquel ebrio al frente, el pastor le preguntó si quería aceptar a Jesús como su salvador. Repitió la oración y todos oramos por aquella alma ahora “rescatada”.
Una transformación que cambió mi parecer
El sábado siguiente tuve la “suerte” de no tener que ir a evangelizar a la plaza, algunos menesteres hicieron que mi familia perdiera aquella previa, así que solo asistimos al culto. La reunión comenzó y después de algunas canciones el pastor llamó a que alguien contara su testimonio.
Un hombre de corbata pasó al frente y comenzó a contar su historia. Él era el borracho de la semana pasada, pero ahora ya no se veía igual. No podía creerlo, era él, pero no era él. Estaba tan diferente. Su rostro había cambiado completamente. Lo miraba absorto y otra vez estaba abrumado y avergonzado pero por razones diferentes a los de la semana anterior.
Aquel hombre estaba transformado por completo y yo sabía, como todos allí, que no había forma de que eso sucediera a menos que un milagro hubiera ocurrido. Pronto aquel exborracho comenzó a ganar a otros para Cristo en la plaza y yo, años después, terminé siendo un predicador del Evangelio. Nunca más me avergoncé de anunciar a Jesús.
Muchos años antes, en otro lugar del mundo, lejos de Argentina, un país se hundía bajo un peso de inmoralidad que corroía los cimientos de aquella nación. Dejaré que Dorothy Bullón nos describa con sus palabras lo que estaba sucediendo:
Corre el año 1730. Caminamos brevemente por el barrio de St. Giles, en el centro de la ciudad de Londres. De cada cinco casas una es una cantina donde se vende aguardiente, además de ser centros de prostitución, peleas callejeras, y degradación de todo tipo.
¿Por qué es que Inglaterra ha llegado a un estado nacional de borrachera? Durante las últimas décadas del siglo XVII, el gobierno había animado la industria licorera nacional para impedir la compra de productos franceses.
Esto resultó ser un negocio jugoso para algunos y trajo miseria y devastación social y moral a una buena parte de la población. Para algunos, fortunas inmensas fueron creadas en las fábricas de licor, mientras que los pobres adictos en miles de sucias cantinas compraban su “copa de maldición” por un penique.
Cuando los historiadores se preguntan qué pasó, para que una tierra llena de corrupción como la que describe el relato anterior cambiara de tal forma y que tan solo cien años después se convertiría en el imperio más grande de la tierra, casi todos coinciden en nombrar el avivamiento que Dios trajo en Inglaterra a través de Juan y Carlos Wesley y Jorge Whitefield.
Fueron ellos y otros cientos de anónimos predicadores quienes inundaron las pestilentes calles de Londres con el poderoso mensaje de Jesús de Nazaret. No solo cambiaron las vidas, la nación entera cambió.
Es por eso por lo que el Evangelio es relevante, no solo cambia vidas y familias, cambia naciones y en definitiva lo cambia todo. Sé esto cada vez que hablo de Jesús en algún lugar del mundo, siempre estoy seguro de que algo poderoso está por pasar. Lo aprendí hace muchos años en una antigua carnicería que se convirtió en un templo.