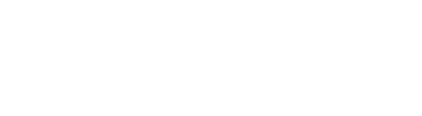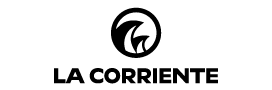En la adoración al Señor se produce un medio de enlace con su presencia y, allí, el Espíritu Santo renueva nuestras fuerzas.
Todos pasamos por situaciones difíciles y dolorosas, ninguno de nosotros puede negar esta realidad. En momentos de angustia solemos poner nuestra mirada en el problema y nos resulta dificultoso ver más allá de las circunstancias que están justo frente a nosotros. Transitamos por nuestro valle de sombra y de muerte, y la vista se ve tan empañada por las lágrimas, que nos es difícil visualizar las circunstancias desde una perspectiva celestial.
En tiempos de dolor tenemos la tendencia a responder emocional, mental y físicamente a las situaciones que se nos presentan y se hace cuesta arriba aferrarnos a las promesas de Dios. Como David en el Salmo 23, podemos estar atravesando la noche oscura. Pero cuando adoramos se produce ese medio de enlace con su presencia y, allí, el Espíritu Santo es quien renueva nuestras fuerzas, hace que levantemos la mirada del valle y coloca nuestra vista nuevamente en el monte de Dios.
En ese preciso instante, cuando alzamos nuestros ojos a los montes, es donde reconocemos que nuestro socorro y ayuda vienen solamente de Él. La vista que tenemos en ese momento hace que nos alineemos con el cielo, donde comprendemos que todo dolor será pasajero y que la situación que estamos atravesando es solo un instante pequeño en nuestra eternidad.
Nuestros valles son los mejores momentos para permitir que Dios nos muestre todo su esplendor y gloria
El escritor Paul Hoon dice: “Es en medio de la adoración que el Espíritu Santo descongela la teología y vivifica la verdad en nuestros corazones”. ¡Qué gran afirmación! Si adoramos en la noche fría y oscura, el calor del Espíritu Santo comenzará a derretir todas esas verdades que han permanecido latentes en nuestra mente y corazón.
Todos aquellos versículos bíblicos que hemos memorizado, las historias escuchadas y aprendidas, los mensajes ungidos que hemos recibido, los consejos generosamente ofrecidos y obtenidos toman sentido. Todos ellos comienzan a cobrar vida allí mismo, cuando doblamos nuestras rodillas en adoración.

No por nada el salmista dice: “¿Por qué voy a inquietarme?¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, y todavía lo alabaré. ¡Él es mi Salvador y mi Dios!”.
En este pasaje vemos que David declara: “todavía lo alabaré”, él se determina a sí mismo a alabar al Señor, aun en medio del desánimo y la angustia. Alabar en escenarios oscuros es una acción deliberada de nuestra fe y a la vez es una respuesta apropiada por quien es Dios, por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará.
La alabanza y la adoración nos ponen de acuerdo con la perspectiva de Dios y con el lenguaje que se habla en el cielo.
Es ese punto de encuentro en donde solo estamos Él y nosotros. Mientras derramamos nuestro corazón delante de los pies de Jesús, su presencia se manifiesta, su vara y su cayado nos guían y soplan aliento divino.
Adorar es pasar de la noche oscura al banquete celestial, en donde todas nuestras necesidades son cubiertas. Es reconocer que sus bendiciones sobreabundan en nosotros. Es comprender que su amor inagotable nos persigue aun en el valle más oscuro. ¡Adoremos en todo tiempo a Dios! Y moraremos junto a Él por largos días.