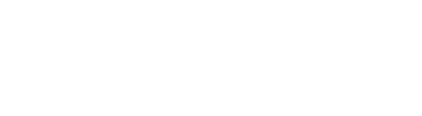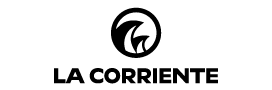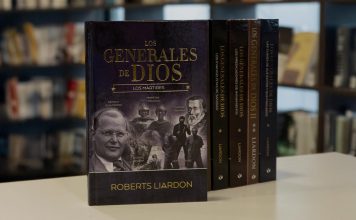Caminó hacia su lugar favorito. Desde allí tenía una buena visión de su rebaño, estaba cubierto del viento y había suficiente espacio para todos.
El pasto era bueno en ese lugar, parecía que a sus ovejas también les gustaba, así que era una ganancia para todos. El atardecer era hermoso, los colores del viento se matizaban con los de los árboles del fondo y las nubes pintaban un escenario nuevo a cada segundo.
Los sonidos empiezan a cambiar, todo se vuelve más silencioso. Los insectos toman su guardia con las últimas luces del día y los tonos de rojo y naranja contrastan con el negro espolvoreado de brillantes. Esa noche pensaba en las historias de antaño, lo que los abuelos de sus abuelos les habían contado a sus padres de generación en generación.
Hacía tiempo que no ocurría algo así, hacía generaciones que no se escuchaba de esos hombres de los que nos contaban y leíamos en los libros. Cantaron sus cantos favoritos junto al fuego, uno de ellos que había aprendido de pequeño junto a su padre, basado en el salmo 72 que hablaba del Mesías, decía así:
Porque él librará al menesteroso que clamare,
y al afligido que no tuviere quien le socorra.
Será su nombre para siempre,
se perpetuará su nombre mientras dure el sol.
Se preguntaba cómo sería, y si lo tuviera enfrente, las palabras que le diría. Se imaginaba diferentes posibilidades, siempre muy respetuosas, algunas más alegres, otras más serias; incluso pensó en hacer un chiste acerca de todo el tiempo que le habían esperado, luego pensó que eso podría molestarle y se golpeó la cabeza con una palabra poco elegante, también pidió perdón por la palabra; siguió intentando combinaciones, pero nada le convencía, nada le parecía lo suficientemente bueno y articulado como para que lo aceptara. Ni yo mismo me aceptaría con esas palabras de pastorzuelo, pensaba. Pero de una cosa estaba seguro, si pudiera escoger, no se perdería ese encuentro por nada.
Ensimismado en sus pensamientos, no se había percatado de que todo estaba más silencioso de lo normal, extrañamente no escuchaba nada más que el fuego y sus pensamientos. Tocó en el hombro a su amigo que dormía a la par, y ambos analizaron el panorama. Entre tanto silencio, no sintieron miedo sino paz, una extraña paz que podía palparse al estirar la mano.
Levantó su vista al horizonte y, viendo el cielo estrellado, lo analizó con detalle, queriendo entender lo que sucedía. De repente, quedó encandilado. Se sintió caer, pero alguien lo sostuvo por detrás. El sonido era ensordecedor, pero no lastimaba; la luz era cegadora, pero no quería parpadear. Sus sentidos estaban al extremo, pero nada le parecía exagerado para querer salir de ahí; al mismo tiempo un temor se apoderó de él, recordó las historias de los profetas que habían visto al Señor y sintió morir. En medio de la luz, vio algo parecido a un hombre que le dijo “no temas”.
Para ese momento el resto de sus compañeros que dormían estaban más despiertos de lo que los había visto jamás. Al ver al ser que les hablaba recordó las historias de sus antepasados y supo que eso que tenía al frente eran ángeles, mensajeros de Dios para el pueblo. Todos miraban fijo al ángel que continuó diciendo “he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre”.
Inmediatamente después escuchó la canción más hermosa que había podido oír; sabía que no era músico y no conocía mucho al respecto, pero esa canción superaba todo lo que había podido alguna vez imaginar. Pasó de nunca haber visto un ángel, a ver una multitud de ellos, tantos que no podía llegar a calcular cuántos eran; jamás había visto una cantidad de personas reunidas que se comparara a lo que sus ojos veían.
La luz de su fogata había quedado mermada y parecía una sombra en comparación de lo que lo envolvía. Jamás olvidaría esa melodía, ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!
No sé cuánto tiempo duró el suceso, parecía que hubieran sido solo segundos o días enteros. Extasiados y emocionados, llenos de alegría y lágrimas rodando por sus mejillas, se miraban unos a otros preguntándose si todos habrían visto y escuchado lo mismo. Las primeras luces del alba rayaban en el horizonte, el sol se veía diferente, le parecía un poco más brillante.
Uno de ellos preguntó ¿Cuál es la ciudad de David? Inmediatamente recordó a su abuelo que le recitaba el libro del profeta Miqueas que decía: “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad”. No está lejos, dijo entre emocionado, nervioso y en shock.
Fue el recorrido más largo de su vida, repasaba los sucesos una y otra vez, no quería olvidar nada, ni una palabra, ni una melodía. Memorizó las palabras del ángel y se las repetía hasta el cansancio. Finalmente llegaron, atravesaban las puertas de la ciudad, las calles aún estaban vacías. Se preguntaba cómo lo encontrarían, y la ciudad no tenía espacio para albergar a nadie más. “Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre”, recordó. Buscaron en cada establo que encontraron, mientras buscaban pensaba que él no habría puesto a su hijo en el plato de comida de sus animales, mucho menos al Mesías. Mientras pensaba sus reproches, entraron a un establo en medio de la ciudad, y allí lo vio.
Todas las palabras que había pensado, todas las frases que había preparado ya no existían. Se habían desvanecido. Tantas veces imaginó ese momento, pero nunca lo podría haber soñado así. Pensó que podría llevarle algo para mostrar su aprecio, una espada o algo por el estilo; pero nunca consideró que una sonaja sería suficiente. Mientras tomaba al niño entre sus brazos, susurraba “y llamará su nombre Emanuel”. El mundo había cambiado, la redención de Israel estaba entre ellos, dormía entre sus brazos. Y allí, le adoró.
“Una vez en nuestro mundo, un establo tuvo algo dentro que era más grande que todo nuestro mundo”, C.S Lewis.