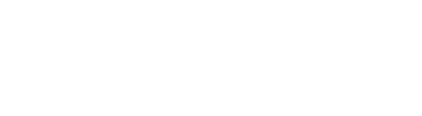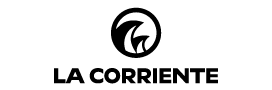Un escrito de Pablo Polischu
La Navidad nos brinda ocasiones para celebrar el evento que ha marcado la distinción más significativa de la existencia humana, considerada en términos temporales –hablamos refiriéndonos a los eventos cronológicos como sucesos registrados “antes” o “después” de Cristo– desde dos perspectivas: extraordinaria, sobrenatural y trascendental, por un lado; ordinaria, natural y trivial, por el otro.
La ocasión festiva representa una buena excusa para complacernos unos a otros, intercambiando regalos, compartiendo comidas, deseándonos augurios de felicidad y enviando tarjetas de deseos positivos, entre otras costumbres culturales.
La Navidad nos provee alegría, por un lado; y nos entretiene frenéticamente al punto de desplazar su significado real, moviendo de nuestra consciencia y anulando la razón por la cual el evento más trascendental y significativo de la historia tomó lugar.
El Dios eterno, inefable, inaccesible, infinito, Creador de los cielos y la tierra, vino a morar entre nosotros, se hizo carne para cumplir el plan de Dios: ser nuestro sustituto y morir en la cruz por nuestros pecados, pagar el precio de nuestra redención y resucitar para justificarnos y hacer la paz con Dios.

Al ascender a los Cielos, se constituyó como nuestro sumo sacerdote y mediador, abogando por nosotros ante la presencia del Padre.
Tales consideraciones raramente entran en el discurso popular. Sin embargo, para los creyentes, la Navidad atesta a la provisión divina concretizada: un Hijo nos ha sido dado; un niño nos ha nacido.
Descendiendo de un trono celestial, Jesús fue alojado en un pesebre. Su nacimiento virginal representó (y representa) un desafío a la razón humana; es una piedra de tropiezo al naturalista, al genetista, al biólogo, al filósofo racional y al teólogo liberal.
El nombre Jesús (el salvador) le fue dado antes de nacer, definiendo su carácter, su función y la razón de su venida.
Si bien el profeta Isaías alegó a los títulos extraordinarios del Mesías (Emanuel, Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz), el anuncio angelical enfatizó el nombre Jesús, definidor de su ser y su obra: el que salva a su pueblo de sus pecados.
Su nombre provee el propósito, significado y sentido de su encarnación
Nuestro pecado ha sido la causa de su venida.
El afán del ser humano natural es negar, racionalizar, excusar o utilizar términos alternativos en lugar de reconocer tal estado pecaminoso.
Las filosofías seculares desvirtúan la realidad del pecado con sus explicaciones alternativas –ateas, agnósticas, humanistas, racionalistas, naturalistas, liberales– desplazando a Dios de su concernir.
De este modo, se niega la razón real de la Navidad y la eficacia de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo.
La Navidad nos recuerda que Dios ha enviado su luz a un mundo sumido en tinieblas; nos ha dado el regalo más precioso: su Hijo, el don inefable, Emanuel (Dios con nosotros).
Su nacimiento virginal y su vida impecable lo calificaron como el sustituto perfecto de la humanidad pecadora, el sacrificio sin tacha e impecable que cargaría con el pecado y redimiría a su pueblo.
Jesús no vino como un turista curioso a la tierra ni asumió el rol de un mártir incauto. Dejando su trono de gloria, se anonadó a sí mismo y asumió la forma humana.
Nos amó de tal manera que –a propósito– se entregó voluntaria y decididamente, fue crucificado, murió por nuestros pecados, resucitó y hoy media por nosotros ante el Padre, haciendo la paz y asegurando nuestro destino eterno.
Según la Biblia (1 Corintios 15:45-49), Jesús es el “último Adán” –el representante federal de la raza humana pecadora– quien terminó con la historia y el estado natural del creyente al morir en la cruz por la humanidad.
Jesús es también el “segundo Hombre”, el prototipo de una nueva creación, destinada a gozar de la eternidad con Dios, en Su presencia.
¿Cómo hemos de celebrar esta Navidad?
La razón real por la cual Jesucristo ha nacido escapa a la atención, la percepción y el entendimiento secular: el pecado humano.

Este factor causativo de Su venida brilla por su ausencia en las alusiones hechas a la ocasión festiva. No hay tarjetas navideñas que mencionen tal palabra; no figura en los augurios intercambiados entre parientes y amigos ni en las expresiones musicales populares.
Solo el aspecto navideño positivo figura en las festividades exuberantes: el gozo, la paz y la buena voluntad de Dios, los ecos poéticos de la adoración angelical y la de los testigos humanos de su nacimiento: pastores, su madre, Zacarías y Simeón.
Habiendo reconocido la razón principal por la cual Jesús nació en un día tan especial –nuestro estado pecaminoso en necesidad de redención– prorrumpamos en júbilo y unámonos a los primeros cantores y adoradores del niño Dios.
¡Demos gracias a Dios por su don inefable! Unámonos a los caracteres bíblicos, aquí y ahora:
• Unámonos al coro angelical –Venite adoremus: cantemos “¡Gloria a Dios en las alturas! y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad”.
• Cantemos con María su Magnificat: “Mi alma magnifica a Dios, mi salvador”. Unámonos a su actitud de sierva y obedezcamos a Dios haciendo caso a Su voluntad.
• Unámonos al Benedictus de Zacarías y bendigamos a Dios por su provisión de salvación, en Cristo, la simiente de Abraham, la gloria de Israel y luz a los gentiles, cumpliendo sus promesas.
• Cantemos con Simeón y su expresión poética (Nunc Dimittis), al contemplar en devoción al Cristo encarnado en sus brazos, hasta poder decir: “Despide a tu siervo… porque no tengo otra razón para existir; ya he visto lo más grande a ser visto… a Jesús, nuestro Salvador, el Rey de Reyes, el Señor”.
Más allá de la efervescencia de las festividades culturales, celebremos a plena consciencia el hecho de que Dios nos ha dado a su Hijo.
Cristo –su persona, su obra, su redención consumada– es la razón y el significado real de la Navidad.
Más que darnos regalos los unos a los otros y enviarnos tarjetas de augurios, démonos a nosotros mismos y rindamos nuestras vidas en sacrificio a Dios.