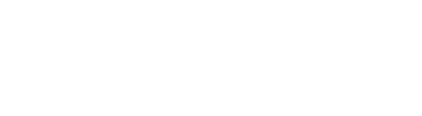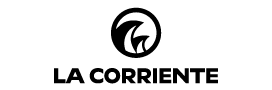La ciudad hoy se llama Tel-Aviv, pero en otro tiempo se la conoció como Cesarea. El apóstol Pablo estaba por llegar allí para ir a Jerusalén, venía de un largo recorrido de ciudades, y por donde anduvo el Espíritu del Señor le señaló los sufrimientos que vendrían si llegaba a la capital de Judá.
En Cesarea su anfitrión sería Felipe el evangelista, lo acompañaban sus cuatro hijas profetisas. También serían parte de la reunión Lucas, el “médico amado”, y el profeta Ágabo, entre otros.
Ya juntos, todos en el lugar, rogaron al apóstol que no fuera a Jerusalén. La certeza de los sufrimientos que le esperaban dominaron el ambiente y este se tornó penumbroso. Pero Pablo no estaba dispuesto solo a sufrir por Cristo, sino a morir por Él. La frase “para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia” (Filipenses 1:21) no era un cliché para quedar bien con la audiencia. Así que, a pesar de las súplicas, nada detuvo su convicción.
Ya en Jerusalén, pronto las advertencias proféticas se hicieron patentes y la presencia del apóstol se tornó caótica. Golpes, insultos y amenazas de muerte de parte de los judíos. El final de la jornada lo halló solo en una celda y allí, donde no estaban los profetas, los apóstoles ni los hermanos, fue el Señor quien se le presentó y le dijo “Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma” (Hechos 23:11).
Tomemos un momento, por favor, prestemos atención, no fue una locura de Pablo ir a Jerusalén o un simple capricho de alguien con alma de mártir. Hay aprobación en las palabras del Señor, lo que hizo era necesario. Creo que este pasaje de la historia revela de alguna manera el gran secreto de la vida espiritual del apóstol.
No importaba lo que tuviera que sufrir, las advertencias de sus amados hermanos ni las amenazas de sus enemigos. Tenía una relación íntima con el Señor. Frases como: “ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mi”; “Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado”; “no me lo reveló carne ni sangre” entre muchas otras denotan este principio. El de tener una relación directa con Dios, sin ritualismos ni hombres que sirvan de barrera para que nos encontremos con Dios y escuchemos su voz.
De la persecución más enérgica al Evangelio de revelación
La Biblia dice que después de la conversión de Saulo la Iglesia tuvo paz. Su enérgica persecución de aquella comunidad naciente se había convertido en la amenaza más significativa que los creyentes tuvieron que enfrentar, no existía un oponente más tenaz y temido que él.
Pero después de su encuentro personal con Jesús camino a Damasco, la historia dio un giro extraordinario. Es Jesucristo mismo el que se revela al entonces Saulo de Tarso y es a partir de allí que él comienza a vivir y predicar un Evangelio de revelación. A tener una relación sin intermediarios con Cristo, que es sin lugar a dudas el legado más importante que nos deja como herencia.
Nadie tuvo una visión más clara del diseño de la Iglesia, sus trece cartas son la columna vertebral de la doctrina que enseñamos y necesitaríamos bibliotecas enteras para esbozar de algún modo la importancia de su figura en la Iglesia, en el mundo y la cultura de occidente. Ni el legalismo de los judaizantes, ni la cultura y la filosofía helénica o las dudas iniciales de los apóstoles, pudieron con la firmeza y la convicción que Pablo tenía acerca de que una fe sencilla en Jesucristo era suficiente para encontrar la salvación.
En el siglo XVI la Iglesia entró en una de sus horas más oscuras, el culto se hacía en latín, un idioma que solo algunos sacerdotes entendían, las Escrituras estaban vedadas para el pueblo y existía un nefasto sistema de venta de indulgencias, que no era otra cosa que la compra del perdón divino con dinero.
En ese estado de cosas, un monje llamado Lutero estudiaba el libro de Romanos, allí Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, recuerda la profecía de Habacuc (“El justo vivirá por la fe”), las palabras atravesaron el corazón del monje alemán y con él, aquella Iglesia adormecida volvió a despertar. Comenzaba el tiempo de la Reforma Protestante.
Así como podemos decir que no existiría el judaísmo apartado de la figura de Moisés, es imposible pensar en la Iglesia sin la figura de Pablo. No solo fue el apóstol de los gentiles, fue, como él mismo dijo, el perito arquitecto que Dios usó para edificar esa Iglesia que recién nacía y aún después de su partida su legado sigue intacto. Sus palabras y convicciones alumbran las generaciones para que nos acerquemos a Dios a través de una fe sencilla en Jesucristo.