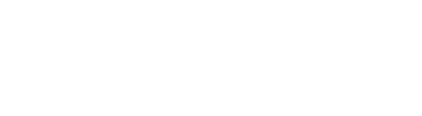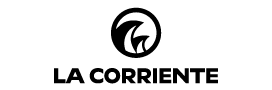La vida de Alejandro Espínola no fue sencilla, y a pesar de levantarse muchas veces, un diagnóstico, una enfermedad, una situación le haría replantearse si iba a poder volver a levantarse una vez más.
Su infancia siempre estuvo marcada por contrastes. Creció en un hogar herido, donde la ausencia de su padre y un entorno cargado de tristeza lo formaron en una cultura pesimista. Lo recuerda sin rodeos: el tango sonaba mucho en su casa desde que amanecía hasta que caía la noche, una música que, según él, fue moldeando su manera de pensar. Llena de melancolía y tristeza.
Pero todo cambió cuando conoció a Cristo. “Cada vez que te cruces con Cristo, tu vida va a cambiar para siempre”, dice hoy con certeza. Se convirtió siendo muy joven, “16 para 17”, y atrapó el Evangelio con la fuerza de quien encuentra aire después de vivir bajo el agua.
Una fe que se construye desde la herida
Apenas comenzó su vida cristiana, Alejandro se encontró con una barrera interna que lo incomodaba cada vez que abría la Biblia: su dificultad para creer.
Le impactaba la vida de los héroes bíblicos, hombres y mujeres cuya fe movía montañas. “Veía que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia… Moisés, David… y siempre el patrón era el mismo: alguien que le cree a Dios con todo su corazón”.
Pero él no podía.
Lo atribuía a su formación, a los dolores de su infancia, a la manera en que fue enseñado a mirar la vida. Hasta que un versículo lo sacudió: “sin fe es imposible agradar a Dios”.
Ese día entró en un tiempo profundo de búsqueda: ayuno, vigilia, oración… una súplica intensa para que Dios transformara su interior y lo hiciera un hombre de fe.
El comienzo de lo impensado
Tiempo después conoció a Vivi, se enamoraron y se casaron muy jóvenes: “a los 21”. Comenzaron su matrimonio sirviendo al Señor… hasta que, poco más de un año después, la vida dio un giro inesperado y brutal.
Una tarde común, Alejandro sintió un fuerte dolor de estómago. Oró, tomó medicación, intentó descansar. Nada funcionó. Llamaron a un médico, quien le ofreció una pastilla para aliviarlo en 48 horas o una inyección para dejarlo bien al día siguiente. Eligió la inyección.
Cuando despertó, el estómago ya no le dolía. La pierna sí. Pero no era un dolor normal: no podía moverla.
En la clínica lo internaron de urgencia. Le dieron calmantes “muy fuertes”, pero el dolor seguía aumentando. Los estudios no arrojaban respuestas. Hasta que un cardiólogo entró y le dijo: “Algo no está bien en tu pierna. Vamos a tener que hacerte una biopsia.”
Fue trasladado de urgencia a otro lugar y al llegar a la nueva clínica, apenas tocaron su pierna, comenzaron a gritar:
“¡Está crepitando! ¡Está crepitando!”
Lo que tenía era gangrena gaseosa, la más agresiva de todas.
Una infección que avanza donde no hay oxígeno. Una sentencia de muerte.
Los médicos abrieron su pierna para que el oxígeno destruyera la bacteria… pero no funcionó.
Luego descubrieron que la infección se había extendido a su espalda: “Lo que estaba en la pierna ahora estaba en la espalda.” Tuvieron que abrirlo sin anestesia, “como las hojas de un libro”, compara él.
El cirujano —desesperado— salió de la clínica casi llorando. Necesitaba un respiro. Pero allí, en plena avenida, sucedió un encuentro que cambió la historia.
Un viejo compañero de la facultad lo llamó por su nombre. El médico, quebrado, le contó: “Tengo un muchacho de 21 años, todo abierto, se me muere. No tengo nada más por hacer.”
Su amigo le respondió:
“¿Por qué no lo llevas a una cámara hiperbárica? Hay una sola en la Argentina. Allí le van a dar oxígeno superior al que respiramos; quizá destruya la gangrena.”
El cirujano volvió corriendo, habló con la dirección, pidieron una ambulancia y lo trasladaron.
Durante 40 días estuvo internado, sometido a cirugías dolorosas y curaciones extremas. Cuando finalmente lograron estabilizarlo, llegó el diagnóstico que nadie quiere escuchar: los músculos necesarios para caminar habían sido destruidos por completo.
Su pronóstico era definitivo: Alejandro quedaría inválido de por vida. Aquellas muletas que le entregó el fisioterapeuta serían —según él— “sus mejores amigas para siempre”. Esa frase lo dejó sin aire. No era solo perder la movilidad: era perder su vida como la conocía.
Entre sus oraciones no se encontraba solamente la súplica de volver a caminar, sino entender el sentido de lo que estaba viviendo.
“Estas muletas van a ser tus mejores amigas para siempre”.
La noticia era más que información, era una desesperanza total, que lo llevaría a reeducar toda su vida como la conocía hasta ese momento. Cuando lo pasaron a rehabilitación, nadie esperaba demasiado, y su fisoterapeuta le entregó sus muletas y le prometió que luego de Navidad le iba a enseñar a usarlas.
En una víspera de Navidad, donde todo se suponía que debía estar entre festejos y alegría, Alejandro enfrentaba no solo el dolor físico, sino la caída profunda de todos sus sueños.
“Yo miraba esas muletas y las odiaba con todo mi corazón. Miraba los adornos de Navidad en la casa y pensaba que es una época de fiesta, una época de regalos y yo pensaba ‘Señor, ¿este es mi regalo de Navidad? ¿Estas muletas?’ y mientras las miraba y las odiaba cada vez más empecé a ver como una película delante de mis ojos y me vi cuando era un joven recién convertido», recuerda Alejandro
«Me había dado cuenta que yo no podía creer y que Dios me había traído hasta aquí para que en este cruce de caminos de la vida yo pudiera entender que solamente creyendo podía volver a caminar. Así que empecé a arrastrarme en el piso, intente levantarme como pude, puse esas muletas debajo de mis brazos y le pedí al Señor Jesús que me regalara la posibilidad de volver a caminar. Y recuerdo hasta el día de hoy: El Señor me dijo “Si crees verás la gloria de Dios”, relata Alejandro.
Dije ‘Yo quiero creer, Señor”, solté mis muletas y como si un muerto resucitara, las piernas cobraron fuerza y empecé a caminar.
Se puso de pie, soltó las muletas y dio un paso. Luego otro. Y otro más.
Desde ese día, nunca dejó de caminar.
Junto a su esposa viajó al hospital donde había estado internado, y al llegar caminando, nadie podía creer lo que veía. Décadas más tarde, médicos y especialistas que revisaron su caso continúan coincidiendo en la misma conclusión: su recuperación no tiene explicación clínica.
Un suceso único, documentado con imágenes médicas y testimonios profesionales. Ese día quedó en evidencia que Dios no solo lo había salvado: lo había reconstruido.
Un hombre que camina porque Dios lo levantó
Hoy, cuando él camina, no camina por él. Camina por Aquel que lo levantó cuando todo estaba terminado. Hoy predica no solo a través de su testimonio, sino en su vida diaria como padre y pastor de la iglesia Centro Internacional Adoración en Luján, Buenos Aires, Argentina.
Incluso pudo poner por escrito su proceso en su libro “Derribado pero no destruido”, que cuenta con el prólogo del reconocido evangelista Carlos Annacondia donde narra cómo aquel joven declarado inválido terminó caminando por el mundo contando lo que vivió.
Su historia hoy es sobre una batalla perdida… que el cielo decidió ganar, que hoy en día afianza su propósito y misión de llevar el Evangelio compartiendo su testimonio.