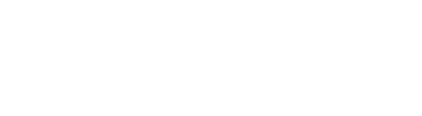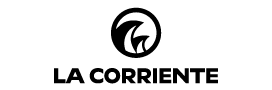Desde que me convertí, a los 16 años, comencé a escuchar en mi iglesia local la palabra “excelencia”. Mis pastores decían que había que hacer todo con excelencia porque lo hacíamos para el Rey de reyes y Señor de señores. Ellos lo creían y lo vivían en cada una de sus obras.
El problema se desató en mi vida cuando Dios me llamó junto con mi esposo a comenzar una nueva iglesia. Ahí tuve que reformular este concepto y replantearme hasta qué punto la excelencia de obras en mí estaba motivada en el temor reverente a Dios y dónde comenzaba la lucha del ego, de querer mostrar resultados para satisfacer la autoestima personal como ministro.
El mandato de perfección y grandeza que traía de mi formación eclesiástica, se convirtió en una pesada carga.
Cuando nos tocó a mi esposo y a mí ocupar ese lugar prominente de liderazgo. Ser el último eslabón en la cadena de mando y la persona responsable de todo lo bueno y todo lo malo que sucedía en la iglesia. La carga autoimpuesta de perfeccionismo que yo arrastraba, sumada a la ansiedad del presente y del futuro, me estaban ahogando hasta la muerte.
Esa necesidad de perfección se materializaba en que yo tenía que hacer todo en la iglesia, estar metida en todo, tenía que supervisar que las cosas se hicieran en tiempo y forma. Estaba pendiente de qué decía la líder de alabanza en la reunión, de cómo estaban vestidos los que participaban, del horario y la puntualidad en que empezábamos las reuniones.
Controlaba que las letras en las diapositivas de PowerPoint no tuvieran errores de ortografía, la limpieza de la iglesia y… ¡un montón de aspectos intrascendentes para Dios y su obra! ¡Cosas absolutamente prescindibles y secundarias!
Todo esto me sumía en un difícil estado de ansiedad, tuve que luchar intencionalmente y confrontar cada pensamiento.
Analizar las preocupaciones a la luz de la siguiente pregunta me trajo una dosis de realismo que me ayudó a ahuyentar un poco los fantasmas: “¿Qué es lo peor que puede llegar a pasar, en última instancia?”.
Las posibles respuestas demostraban que en realidad nada era tan grave como para tomármelo tan a pecho. El perfeccionismo, el querer caerles bien a todos, el tener que cumplir con las expectativas de los demás y las propias son un daño que nos autoinfligimos innecesariamente.
El ídolo del perfeccionismo
En un seminario de plantadores de iglesias del ministerio Redeemer, del pastor Tim Keller, en Buenos Aires, el pastor John Thomas enseñó sobre los ídolos del corazón. ¡Saltó a la vista que todo el tiempo yo había tenido delante de mí un “ídolo del desempeño”, ante el cual me inclinaba cada día!
Ese era el nombre que dentro de mi corazón resonaba: un ídolo del desempeño (en inglés, performance). Empecé a desactivar el poder que yo le había conferido en mi vida. Comencé a desmenuzar y a analizar los pensamientos y mensajes que cruzaban mi mente a diario y no me dejaban dormir por la ansiedad de hacer todo bien; y a entronar en su lugar la gracia y el amor incondicional de Cristo.
Martín Lutero decía que el corazón del hombre era una fábrica de ídolos. En el caso de muchos líderes y siervos de Dios, ese sentido de seguridad y valor, esa luz verde o guiño de que “estamos haciendo bien las cosas”, de que “es por ahí”, puede ser un templo lleno, un equipo de liderazgo sólido o cualquier otra fantasía por el estilo.
En mi caso el “hacer las cosas bien” se había convertido en una obsesión. No había margen para el error, poniendo la excelencia debida a las cosas para Dios como un pretexto para justificar ese “ídolo del desempeño”. Para otros serán los títulos logrados, su moralismo, su orgullo denominacional, su linda familia, sus hijos sirviendo al Señor, el nombre o la reputación que ha construido, hasta cosas más banales como la ubicación de su templo o hasta la dimensión de su recién adquirida pantalla de led.
“La idolatría no es tanto desear cosas malas, sino convertir las cosas buenas en fundamentales”, dice Keller. ¿Y qué es un ídolo sino otra cosa que un sustituto para la gracia de Dios mediante mi esfuerzo humano? ¿Qué es, sino aquello que me brinda un falso sentido de poder, aprobación, dominio propio o placer sin pasar por la cruz de Cristo?
Por eso, creo que no está de más hacer una introspección honesta como pastores y líderes sobre la motivación que hay detrás de nuestra excelencia. No sea cosa que estemos dándole de comer a un ídolo del corazón y estemos dirigiendo esa excelencia a nosotros mismos en vez de estar ofreciendo adoración pura a nuestro Señor. Hay una sutil diferencia que nos toca detectar.