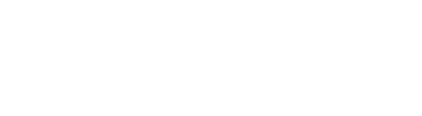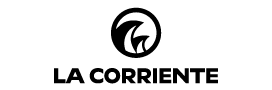Quiero empezar este texto usando un poco nuestra imaginación. Por un momento, pensemos que estamos haciendo algún trámite o compra en la calle, en alguna geografía lejos de nuestra casa, y alguien nos toma por sorpresa, nos asalta, nos violenta, nos deja lastimados, casi al punto de la muerte.
La gente va pasando, toma fotos, trasmite desde su celulares en vivo para las redes sociales, se escandalizan, pero nadie hace nada. Al ver la indiferencia de los demás, nos invade una sensación de desesperanza absoluta. Pero justo cuando empezamos a rendirnos a la muerte, aparece un desconocido y nos brinda su ayuda.
Esta misteriosa persona cura nuestras heridas, detiene las hemorragias, nos carga en un auto y nos deja en un hospital, pero no público: un sanatorio privado del más alto nivel, de esos que tienen toda la tecnología, donde las instalaciones se asemejan a un hotel cinco estrellas y los profesionales son los mejores en su campo. Nuestro héroe anónimo nos ingresa, y les dice a los médicos y administrativos: “Yo me haré cargo de los costos de su internación; les ruego que lo traten como a mí mismo”. Se retira y promete regresar a visitarnos.
¡Guau, qué increíble sería vivir algo así! Esta historia la contó Jesús dos mil años atrás. Muchos la conocemos como el buen samaritano y nos ejemplifica cómo Dios nos amó, nos curó y pagó toda deuda que tuviéramos. Él se hizo cargo de nosotros.
Pero sí, lo sé, siempre hay un “pero”. Imagine que en esa historia usted no es ni el extraño, ni el malhechor, ni el herido, sino aquel indiferente que decidió sacar fotos, o simplemente seguir con su rutina tal cual como la tenía planeada. No tiene tiempo para invertir en alguien que necesita ayuda.
¿Se da cuenta de algo?
Todos queremos ser rescatados y ayudados, pero pocos estamos dispuestos a ser de ayuda para otros.
El segundo mandamiento que Jesús nos dejó está puesto en el mismo nivel que el primero: “Aménse uno a los otros como yo los he amado” (ver Juan 13:34). Más adelante, el apóstol Juan considera este punto y dice: “Si alguien afirma: ‘Yo amo a Dios’, pero odia a su hermano, es un mentiroso; pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto” (1 Juan 4:20).
Qué palabras fuertes y a considerar seriamente. Muchas veces, por no decir casi siempre, oímos y hablamos un hermoso mensaje sobre la fe, el amor, la esperanza y el perdón, pero a la hora de ponerlo por obra, pareciera que sufrimos una especie de amnesia y optamos por el camino contrario.
Generalmente, les decimos a las personas cuánto Dios las ama y cuánto nosotros amamos a Dios por lo que hizo en nuestras vidas, pero ese amor no se ve reflejado para con el otro.
Pasamos al lado de un indigente, un niño o un anciano desprovisto de todo lo material, y en lugar de conmovernos, ya los miramos como parte del paisaje. Y sí, sé qué va a decir, porque yo mismo me lo digo: No podemos ayudar a todos los pobres que se nos cruzan en el camino; pero créanme, tiene que ver con algo más profundo que hacer obra de caridad: se trata de nuestro corazón. Si ya no sentimos ese enojo ante la injusticia, esa compasión y misericordia hacia el otro, entonces, algo de Dios murió dentro de nosotros. Dejamos que la llama se consumiera.
Ahora bien, fuera de estos ejemplos cotidianos de necesidad física, debemos considerar a otros que tienen hambre, pero del Pan de vida: tal vez sea un compañero del trabajo, un amigo, un familiar, o el que se sienta al lado nuestro en el bus o en el avión. Y sabemos que tenemos una Palabra viva que puede cambiar la vida de nuestro prójimo, pero nuestra rutina, nuestro egoísmo, nuestros planes, nos pueden más. Miramos, sacamos una foto, pero no expresamos el amor de Dios al que está a nuestro lado.
El punto está en que después, al rato o los días siguientes, vamos al culto y levantamos las manos, cantamos, alabamos, nos emocionamos; pero cuando tuvimos la posibilidad de amar, decidimos ser fríos, distantes y apáticos.
Pero acompáñenme a pensar un momento: Jesús nos dejó un encargo, nos mostró un ejemplo y, encima, nos dio su corazón, su vida, su espíritu, no sólo para mostrar su poder sino su carácter, sus frutos, su amor. Sin embargo, usamos su legado para nosotros mismos, para nuestro placer o bienestar. Algo está funcionando a medias. Amamos a Dios, pero no a nuestro hermano. Eso nos posiciona en un lugar específico: en la mentira.
De esa manera, nos engañamos a nosotros mismos y a los demás, y aun —o al menos eso pretendemos— a Dios. ¡Qué terrible esto! Le pido al Padre que nos libre de este mal.
Parafraseando lo que el apóstol Juan expresa en su carta, podríamos decir: Si amamos a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestro compañero, al que nos hace la vida imposible, al que nadie quiere, de esa manera estamos amando a Dios.
Dios nos dejó una ecuación: la intensidad con la que amás a otro ser humano es el parámetro con el que el Padre mide tu amor por Cristo.
Mientras más amamos a nuestro prójimo, más profundo es nuestro amor hacia Dios. Pero es Dios quien nos da su misma naturaleza para hacerlo. Sin embargo, al no ser conscientes de la vida que nos habita, vivimos en un amor muy terrenal y superficial.
Eso queda en evidencia por las mismas palabras de Jesús en Mateo 5:46-48
Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso los recaudadores de impuestos? Y, si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto.
No hay ningún mérito en amar a aquellos que son fáciles de amar. Cristo es categórico y dice que hasta los que recaudan impuestos pueden hacer eso. Este enunciado deja en evidencia que el ser humano quiere por interés. Todos quisiéramos tener un amigo en la municipalidad o en impuestos que nos ayudase a resolver problemas de inmediato. Pero esa clase de amor es superficial, etérea, vana y se disipa con el viento.
Cristo propone un amor elevado, que nos reviste de perfección y que es capaz de amar y bendecir a aquellos que nos quieren hacer la vida imposible o, inclusive, dañarnos de alguna manera.
No se trata de un amor tonto e ingenuo; no ignora el mal del otro, sino que, por el contrario, está consciente del daño que puede llegar a recibir de esa persona; pero tiene también claro que nada lo va a hacer cambiar de naturaleza ni de posición. Asimismo, el Padre decidió amarnos y, siendo aún sus enemigos, nos reconcilió con Él para siempre.
El Padre está buscando una generación que eleve la medida del amor hacia los demás, muriendo más a las propias emociones y expresando con mayor intensidad la misericordia con la que fuimos perdonados.
Porque amar al otro, es amar a Dios en esa persona.
¿Qué pensás hacer con Cristo?
«Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recibisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán, diciendo: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero, y te recibimos, o desnudo, y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?». Respondiendo el Rey, les dirá: «En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis».