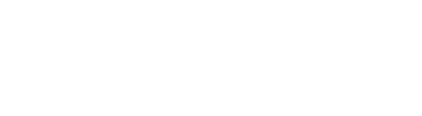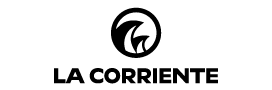Hace unos años, cuando mis hijos eran pequeños, decidimos pasar nuestras vacaciones en la provincia de Mendoza, Argentina. Fue un tiempo precioso en familia, en el que recorrimos paisajes inolvidables como el cañón del río Atuel en San Rafael, y también visitamos las famosas bodegas y viñedos de la región. Sin embargo, hubo un día en particular que marcó nuestras vacaciones de manera especial: una excursión de aventura a un lugar llamado La Caverna de las Brujas, en Malargüe. Recuerdo que mis hijos tenían aproximadamente once y catorce años, y esta experiencia se convirtió en una hazaña inolvidable para ellos.
Al llegar, nos equiparon con trajes especiales y cascos con linternas frontales. Al principio aquello me pareció exagerado, pero pronto comprendimos la necesidad del equipo, ya que nos adentraríamos en el corazón de la montaña. Nuestro grupo era pequeño, unas seis o siete personas, y un guía nos iba mostrando rasgos curiosos en las paredes de piedra mientras avanzábamos. Estalactitas brillaban en la oscuridad, diminutas lagartijas aparecían brevemente, y la temperatura descendía a medida que nos internábamos en ese mundo subterráneo. Con cada paso, la luz natural de la entrada se iba desvaneciendo hasta que el guía indicó que encendiéramos las linternas.
La cueva se transformó entonces en un nuevo universo: oscuro, silencioso y cada vez más estrecho. Las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor, obligándonos a reptar por pasajes angostos antes de salir a espacios donde podíamos ponernos de pie nuevamente. Apenas se veían pequeños insectos ciegos, y la vida vegetal había desaparecido por completo. “Este es el último tramo y el más difícil de todos”, anunció el guía. El paso se volvió cada vez más complicado, requiriendo que nos ayudáramos mutuamente debido a descensos bruscos y estrecheces extremas. La sensación era abrumadora, como si la respiración se dificultara por la falta de oxígeno. En un punto, ya no pudimos avanzar más; el camino era demasiado angosto para que nuestros cuerpos cupieran.
Entonces, el guía nos pidió que apagáramos las luces de los cascos. La oscuridad absoluta nos envolvió, una negrura tan intensa que parecía tangible. Permanecimos en silencio, escuchando el sonido de nuestras respiraciones y percibiendo los latidos de nuestros corazones. Era como si hubiéramos descendido al fondo del abismo, un lugar donde no existía más rastro de vida que nosotros mismos. Mientras permanecíamos así, el guía nos habló de un experimento realizado tiempo atrás, cuando dejaron a tres personas en ese lugar sin luz, agua ni comida, con solo un micrófono para registrar sus reacciones. Al poco tiempo comenzaron a perder la cordura y debieron ser rescatadas. Reflexioné en ese momento sobre Jonás y me pregunté si habría sentido algo similar en el vientre del pez.
Tras esa experiencia inolvidable, emerger de la cueva fue un alivio indescriptible. Durante toda la travesía un pasaje bíblico había resonado en mi mente, y al salir corrí a buscarlo en mi Biblia: “¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú; si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí” (Salmos 139:7-8). Sentía que habíamos estado en el mismísimo “fondo del abismo”, pero incluso allí experimenté la presencia de Dios de manera palpable.
Esa experiencia también me llevó a reflexionar sobre las heridas profundas del alma, esas que parecen inalcanzables para cualquier tipo de sanación humana. Recuerdo un episodio de mi vida que me costó mucho superar. Aunque suelo perdonar rápido y sanar pronto, en esa ocasión no fue así. Cada vez que evocaba aquel recuerdo doloroso, mi cuerpo reaccionaba con entumecimiento y temor. Oraba y verbalizaba el perdón, pero el dolor persistía. Sentía que nunca podría deshacerme de esa sensación hasta que, en oración, le pedí al Señor que alcanzara la profundidad de mi herida, que llegara al ínfimo lugar donde comenzó la ruptura y depositara una gota de su sangre redentora.
Esa gota de su sangre tiene el poder de sanar el dolor más profundo: el rechazo, el abandono, la indiferencia. Solo Él puede acceder a esos lugares inaccesibles y sellar las fisuras del alma con el bálsamo sanador del Espíritu Santo. Cuando no logramos sanar nuestras heridas, el orgullo puede convertirse en una defensa errónea que endurece el corazón y oscurece nuestra visión. Proyectamos espinas como un cactus en el desierto, protegiéndonos del dolor, pero también alejando a quienes nos rodean.
El orgullo es un espejo deformado que distorsiona nuestra percepción, haciéndonos creer que somos víctimas justificadas en nuestras reacciones. Sin embargo, Dios nos ofrece otra manera de proteger nuestro corazón: su redención. Cuando abrimos nuestro corazón a su sanación, permitimos que su luz brille incluso en nuestras tinieblas más profundas. La cruz de Cristo interrumpe la cadena de heridas y nos ofrece herramientas redentoras para sanar y restaurar nuestras relaciones.
Si por alguna razón mi vida desapareciera y no quedara rastro de mí en la Tierra, si mis dones y talentos se desvanecieran, aún quedaría algo eterno: la gracia de Cristo plasmada en mi espíritu para siempre. Esa fe que no es mía, sino suya, me sostiene y trasciende más allá de todo lo visible.
Extracto sacado del libro:
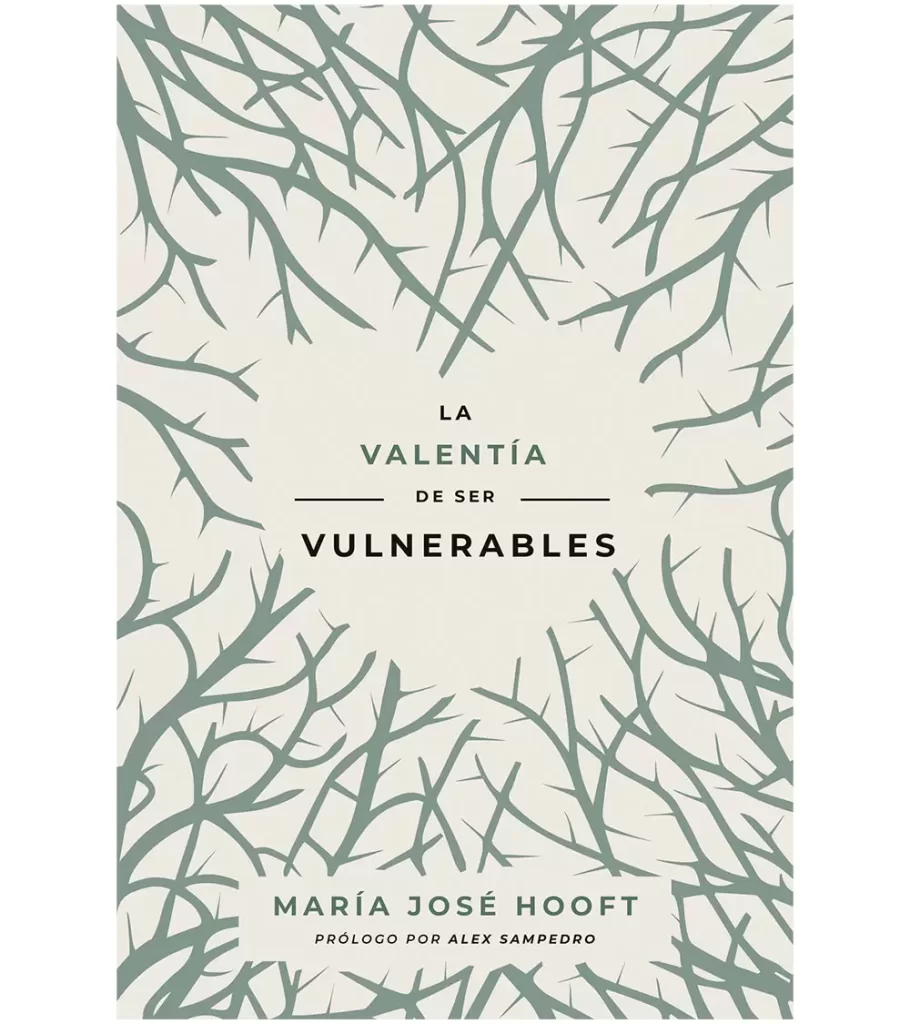
Ficha
- Título: La valentía de ser vulnerables
- Autor: María José Hooft
- Año: 2024
- Páginas: 224