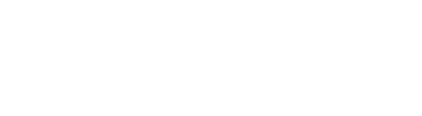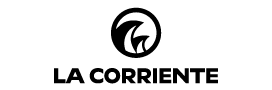Así como nuestros abuelos inmigrantes añoraban su tierra, los cristianos tenemos esa extraña sensación de tener nuestros pies aquí, pero añorar el cielo.
Soy descendiente de inmigrantes, como la mayoría de la gente de mi país. Aquí pocos tienen apellidos criollos. Rusos, españoles, alemanes, árabes, italianos… un mundo de mil colores, así es mi tierra.
En mi caso, soy la tercera generación de argentinos. Padres y abuelos ya nacieron en este suelo. Mis bisabuelos fueron los que cruzaron el mar, dejando su casa para venir a hacer la América. Seis de mis ocho “nonos” vinieron de Italia: Alessandro, Raúl, Pedro, Rosa, Francisco y Josefina. No escaparon de nada. Todos llegaron aquí antes de la primera gran guerra.
Vinieron para hacer negocios y no volvieron nunca más a su tierra. No conocí a ninguno de ellos personalmente. Alessandro, el último de su generación, falleció seis meses antes de mi nacimiento. De él heredé el apellido que llevo orgullosamente: ¡Giovine! ¿Qué cómo se pronuncia? “Yóvine”, así se pronuncia.
Bueno, ya sé, no parece una gran historia. Es más, parece ser la historia de la mayoría de nosotros. En cada familia ha habido algún abuelo que con tonada rara narraba historias de un país lejano mientras sus ojos se inundaban de mar y su voz manifestaba el quebranto de la separación. Y así nos criaron, comiendo sus platos, mezclando su idioma con el nuestro, deseando el regreso, con los pies aquí y el corazón en algún lugar lejano del mundo.
¿Será que la Iglesia nació en la Tierra, pero mirando al cielo?
¡Cuánto se parece esto a lo que nos ocurre en la vida cristiana! Esa extraña sensación de pertenecer a otro lugar, la añoranza de un lugar desconocido, la convicción de que en ese lugar estaríamos mejor que aquí.
Nacimos aquí, nos criamos aquí, aprendimos la lengua y las costumbres, pero algo en nuestro interior nos dice que pertenecemos a ese lugar en el que nunca hemos estado.
El último día de Jesús en la Tierra fue con sus discípulos a un monte. Ellos estaban preocupados por el tiempo de la restauración del Reino. Él dijo no poder hablar de eso. En su lugar, prometió la venida del Espíritu Santo y dio instrucciones sobre su labor aquí. Luego fue quitado de su vista. ¿Y cómo quedaron ellos? ¡Quedaron con los ojos en el cielo y los pies en el suelo! (Hechos 1:6-11).
¡Qué difícil es vivir la tensión de tener el alma dividida! Necesitamos entender que la estadía en este mundo tiene un propósito, una razón de ser. No estamos aquí como en una sala de preembarque, dando vueltas, matando el tiempo. Fuimos hechos sus testigos (Hechos 1:8), sus embajadores (2 Corintios 5:20), la evidencia de su triunfo (2 Corintios 2:14).
Al mismo tiempo, necesitamos entender que no somos de aquí (Juan 17:16), nuestro ADN es de otro lado. Siempre seremos extranjeros y peregrinos (1 P 2:11) caminando hacia nuestro verdadero hogar, ese en el que nunca estuvimos y del que ni siquiera tenemos suficientes datos.
Ahora entiendo mucho más a mis ancestros y su manera de ver la vida porque, aunque no soy italiana y ya no puedo añorar lo que ellos dejaron, haber conocido a Cristo me hace vivir igual que ellos con el alma dividida.
la Lucha constante de la Iglesia es vivir con los pies en la tierra y el corazón en el cielo.
“El Espíritu y la novia dicen: ‘¡Ven!’; y el que escuche diga: ‘¡Ven!’. El que tenga sed, venga; y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida” (Apocalipsis 22:17).